Compartimos con ustedes «Pavor» y «Apariencias», dos cuentos del libro de L. R. Maristella. ¡En nuestra tienda ya podés adquirirlo en formato digital o reservar tu edición impresa!
«Pavor»
—¿Cómo tengo que explicarlo para que me entiendan?
Me desperté en un lugar desconocido. Estaba en una habitación pequeña, oscura, con paredes anaranjadas y una anticuada y deprimente guarda estampada atravesándola a la mitad. No recordaba nada y, claro está, no reconocía el lugar. Cómo podía ser que ningún recuerdo de las horas pasadas viniera a mi mente, no lo sé. Bueno, sí recordaba algo: cuando salía de la ducha envuelto en vapor y secándome el cabello con una toalla. Luego de eso, nada, oscuridad absoluta.
De pronto una peregrinación de agujas me atacó desde la espalda hasta los pies. Mis manos palparon con avidez mi cuerpo en busca de una herida o prueba de que alguno de mis órganos hubiera sido robado. Aliviado, constaté que estaba entero, sin embargo, enseguida otro pensamiento me asaltó: ¿y si me habían secuestrado para venderme a algún rico extranjero, quien me esclavizaría con fines sexuales hasta envejecer? Me reí de mí mismo ante semejantes pensamientos descabellados, aunque… ¿eran en verdad descabellados? Uno siempre piensa que esas cosas solo les suceden a los demás…
Salté de la cama, de repente llenos mis miembros de vigor, y me acerqué con sigilo a la puerta. Con lentitud, fui aproximando mi oreja hasta apoyarla sobre el pedazo de madera vieja y agucé mis sentidos. Nada. Permanecí en esa posición unos instantes sin animarme a realizar ningún movimiento hasta que por fin una de mis manos, temblorosa y ahogada en sudor, fue acercándose, poco a poco, milímetro a milímetro, al pomo de la puerta. La abrí muy pero muy despacio. No puedo precisar si se debió al pánico que atenazaba mis músculos o porque de verdad pesaba como un bloque de cemento macizo, pero me costó horrores moverla tan solo unos centímetros para espiar al exterior.
De repente, un fustigante olor a lejía embargó mis fosas nasales. Con un mal presentimiento, dirigí una lenta mirada hacia un costado. Al observar el angosto pasillo que, imbuido en una semioscuridad, me presentaba lo que parecía ser un cuerpo recostado en una camilla y tapado por una sábana, una fuerte garra estrujó mi estómago. Con la respiración entrecortada, abrí un poco más el resquicio y salí del cuarto para aproximarme. A pesar de que calzaba zapatillas y que apenas rozaba el suelo, para mí el sonido de mis delatores pasos resonaba contra las paredes. Maldiciendo por dentro, me detuve a un lado del supuesto cuerpo.
Sin entender por qué de golpe el aire pesaba como el plomo, deslicé centímetro a centímetro la sábana hacia abajo y esta descubrió el rostro, cerúleo, de Mocho, mi compañero de trabajo. Su imagen me hizo recordar algo: habíamos salido con los muchachos de la oficina a festejar; no podía recordar qué. Sí recordé que habíamos consumido mucho alcohol, demasiado, y tal vez otras sustancias también…
Sacudí casi con violencia el brazo de Mocho. Nada. Imaginándome lo peor y con gruesas gotas deslizándose por mi nuca, lo zarandeé otra vez, mientras decía entre dientes su nombre… Un leve quejido emergió de sus labios. Lo empujé hacia arriba y, envuelto en protestas, logró incorporarse.
Como no tenía idea hacia dónde ir, me encaminé con Mocho apoyado en mi hombro hacia la puerta más cercana. Igual que antes, apoyé la oreja contra la madera para intentar oír. Ningún sonido provenía del otro lado. Antes de que pudiera siquiera intentar abrir la puerta, oí un ruido detrás de nosotros. Más que un ruido, había sido un gruñido, como de animal. Un gélido escalofrío me recorrió entero. Ya sin pensar, comencé a correr lo más rápido que me permitía Mocho, anclado aún a mi cuerpo.
¡¿Cómo hubiera podido adivinarlo?! Yo solo corrí por pavor, por desesperación, por autopreservación… Era tanto el horror que circulaba por mis venas que no podía pensar con claridad.
Cuando estaba por llegar a la puerta que se encontraba al fondo del pasillo, patiné a causa de algún líquido viscoso, esparcido en esa zona del suelo. Imaginándome embadurnado en la sangre de alguna víctima, intentaba sin éxito ponerme en pie sujetando a Mocho… hasta que una zarpa aferró mi hombro. Eso fue como un interruptor que desactivó mi cerebro, impidiéndole razonar. ¿A ustedes no les hubiera pasado lo mismo?… Tomé el primer objeto que encontré a mano y lo arrojé hacia atrás sin siquiera mirar.
Una vez leí en algún lado que las hembras del reino animal logran duplicar su fuerza muscular para salvar a sus crías de un peligro. Algo similar creo que me sucedió a mí ese día… no sé cómo de pronto me encontraba de pie, sosteniendo a mi compañero semidesmayado y corriendo lejos de allí. Pronto estuvimos fuera de ese lúgubre lugar. Lo demás ya lo saben…
—¿De modo que asegura que jamás vio que a quien le partió el cráneo fue a otro de sus compañeros de trabajo, dueño de la vivienda…?
«Apariencias»

Doña Adelaida era una pequeña anciana que vivía en una pequeña casita, en una pequeña ciudad. Caminaba por las calles dando pequeños pasitos con sus zapatos de taco ancho, moviendo el trasero de lado a lado y aferrando su cartera a la altura del busto con una mano y su bastón con la otra. Así avanzaba poquito a poquito hasta alcanzar su destino, que siempre era de su casa a la plaza, de su casa al almacén o de su casa a la carnicería. Una vez al mes, se dirigía hacia la parada del colectivo para trasladarse —decía— a visitar a su hermana, tan anciana como ella.
Todos en el barrio conocían y apreciaban a Doña Adelaida. Siempre con una sonrisa en el rostro surcado de arrugas y un pañuelo estampado envolviendo su lacio cabello gris plata —que, mechoncito a mechoncito, se las ingeniaba para escaparse de su prisión—, regalaba caramelos a los niños que jugaban en la calle, tomaba mate con sus vecinos y alimentaba a los pajaritos del parque. Incluso, cuando realizaban ferias para recaudar fondos, colaboraba poniendo a la venta sus riquísimos buñuelos de manzana, que se vendían en un santiamén.
Así pasaba sus días, alegre y dando alegría.
Un día como cualquier otro, Doña Adelaida entró en su pequeña casita de ladrillos, dejó el bastón a un costado del pequeño recibidor y la cartera en el pequeño perchero. Siguió avanzando con su ondulante andar y la bolsa de la compra en la mano hasta una pequeña puerta de madera oscura. La abrió con una llave que colgaba de una cadena en su cuello y bajó la pequeña escalera que conducía a un pequeño sótano. Allí quitó el pedazo de tela que tapaba la boca y le acercó la botella de agua.
—Doña Adelaida, por favor, no volveré a hacerlo… ¡Se lo juro! —lloriqueó el hombre atado a la silla.

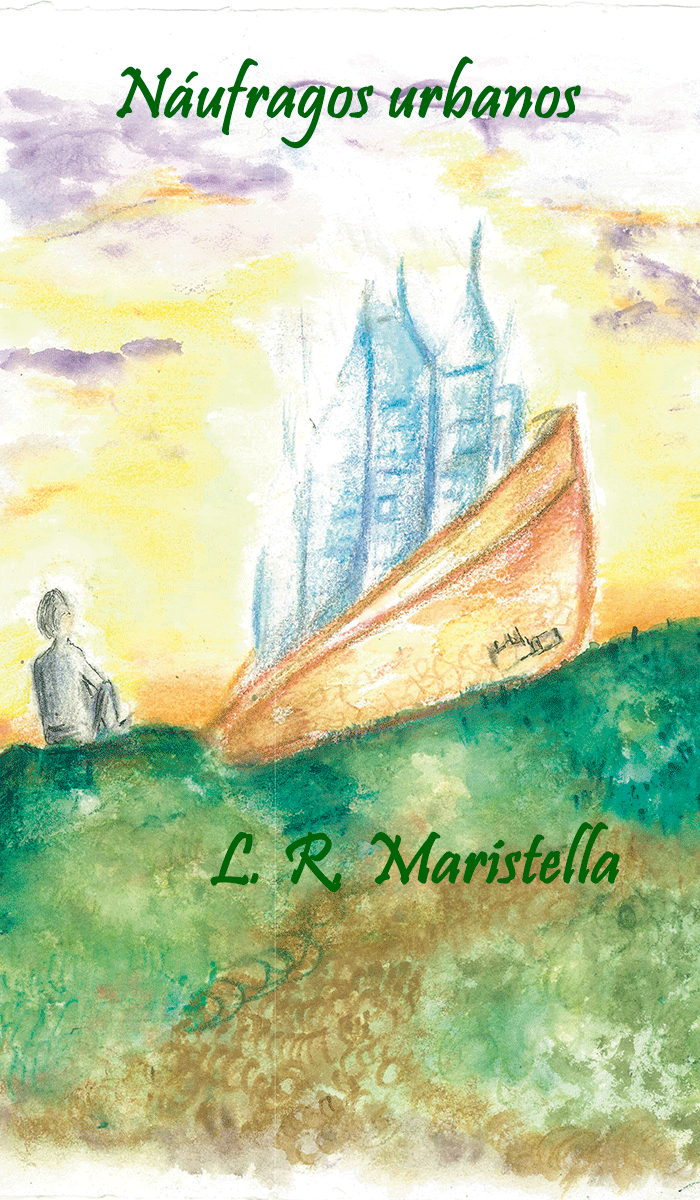
Me gustaron mucho por la singularidad del misterio que mantienen hasta el desenlace inesperado .
Buenas tardes Alicia. ¡Muchas gracias por tu comentario!
¡Cariños!
Buenos días Alicia. ¡Me alegra mucho que hayas disfrutado de la lectura de mis relatos! 😊
Estos relatos atrapan el interés del lector , provocando una sensación de vértigo que perdura aún después de los interrogantes que plantea el supuesto final.
Buenos días Graciela. ¡Muchas gracias por tus palabras! Son una caricia para el alma 😊
Hola, me encantaron los cuentos, muy interesante el suspenso que sostienen en cada historia.
Felicitaciones y mucha suerte.
Me parecieron atrapantes y muy bien descriptas las situaciones con finales sorpresivos
Hermosos relatos muy adaptables a todas las edades especialmente para los más jóvenes y adolescentes.
Merecen ser leídos
Suerte
¡Muchas gracias, Susana, por tu comentario! ¡Nos alegra mucho que los haya disfrutado!
¡Cariños!
muy bueno el cuento te mantiene en suspenso hasta el final
Buenas tardes, Mary. Le agradecemos mucho por su comentario y nos complace que haya disfrutado de los relatos.
¡Cariños!
Muy buenos!
Me encantaron ambos cuentos. los temas son distintos y cada uno tiene su estilo. El primero te mantiene en suspenso hasta el final. Pero el segundo queda abierto a la imaginacion del lector. Como con ganas de seguir leyendo. Te felicito!!
¡Muchas gracias por su comentario, Marta! Nos alegra que haya disfrutado de los cuentos 😊
¡Ceriños!
¡Muchas gracias por su comentario, Marta! Nos alegra que haya disfrutado de los cuentos 😊
¡Cariños!